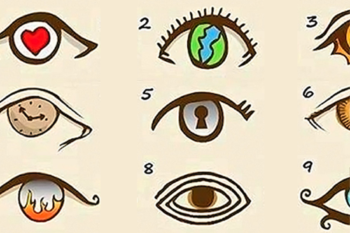Cuando era adolescente, a los pocos días de cumplir 14 años, monté en mi bicicleta nueva y decidí conocer caminos de tierra, próximos a la pequeña ciudad en la que vivía.
Recuerdo con precisión que tenía esa edad porque la bicicleta, que en esa etapa de mi vida me hacía sentir libre y poderoso, había sido el regalo que mis padres me dieron en el festejo de mis flamantes catorce años.
En mi feliz pedaleo encontré a una lechuza herida al costado del camino mirándome asustada con ojos grandes y magnéticos, como si quisiera hipnotizarme. Me acerqué con cautela y me di cuenta de que estaba herida en una de sus alas, así que sin pensar demasiado arrojé sobre ella un pañuelo y la coloqué con delicadeza dentro de la mochila que cargaba en mi espalda.

[También te puede interesar: El poder de la empatía, la capacidad de entender al otro]
Retorné a mi casa a la mayor velocidad posible y al llegar busqué desinfectante, limpié su herida que no parecía grave y para protegerla la coloqué en una jaula junto con agua y trocitos de carne, dado que sabía que estos animalitos son cazadores nocturnos y carnívoros.
Diariamente repetía las curaciones y la alimentaba, observando que la herida mejoraba al ver que aleteaba con fuerza al acercarme. Durante la noche, comía la comida que le dejaba en la jaula. Estos indicios me mostraban que estaba mejorando, sin embargo, pasados unos días, me parecía más desanimada y triste.
Mi plan era que se quedara conmigo y fuera mi mascota, pero algo en su actitud me mostraba que no estaba feliz.
Preocupado, al ver que su estado de ánimo empeoraba y ya no se mostraba con ganas de comer como en los primeros días, recurrí a un conocido veterinario de la zona, que según me habían dicho, era muy conocedor de la fauna regional.
Tomé mi bicicleta, coloqué a mi amiguita emplumada con cuidado en la mochila y pedaleé ansioso hasta su modesta veterinaria, donde este señor convivía con gran cantidad de perros y gatos que se arremolinaban entre sus piernas.

Vestido con bombachas y alpargatas, como es todavía típico en las zonas rurales y siempre con una sonrisa amable, revisó sin prisa a la lechuza, la colocó en la mochila y con estilo campechano me dijo: - Amigo, hiciste un buen trabajo, su herida está cicatrizando muy bien y pronto volverá a volar.
Le pregunté por qué estaba desanimada y no se alimentaba como al comienzo .
Me miró a los ojos, alisó su barba y con su clásica parsimonia me dijo: -El problema no es ni la herida ni la comida. El problema es la jaula. Las lechuzas mueren en cautiverio.
Volví a mi casa ansioso y sabiendo que tenía que tomar una decisión. Al anochecer coloqué agua y trocitos de carne en su jaula y dejé la puerta abierta. Me despedí de ella, sintiendo que ya no la volvería a ver. Muy temprano corrí hasta la jaula y comprobé que ya no estaba. Me sentí triste y feliz a la vez, porque había ayudado a mi amiguita a recuperar su libertad.

[También te puede interesar: 4 consejos para expresarte con libertad, más allá del qué dirán.]

 Global
Global
 México
México
 España
España
 Argentina
Argentina
 Colombia
Colombia
 EEUU
EEUU
 Chile
Chile
 Perú
Perú
 Costa Rica
Costa Rica
 Uruguay
Uruguay